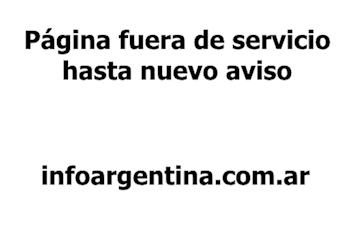Federico Engels decía que existían tres tipos de socialistas: los primeros, “socialistas reaccionarios”, eran partidarios de la sociedad feudal y patriarcal manifestando una “fingida compasión por la miseria del proletariado”. La segunda categoría eran los seguidores de la sociedad burguesa, que se proponían mantener dicha estructura política eliminando sus calamidades, es decir -según Engels- en realidad lo que se planteaban era “simple beneficencia”. Por último, los autodenominados “socialistas democráticos” que no apostaban por una transformación revolucionaria de la sociedad y el Estado ni por acabar con las desventuras de la sociedad burguesa.
Las izquierdas, que no pueden ofrecer rebelión, llegan demasiado tarde para aspirar a otra cosa que a frenar a la ultraderecha.
Hace unos días, Daniel Innerarity escribía una tribuna titulada Los reaccionarios, cuya tesis fundamental, muy sensata, es la de que “defender la democracia no pasa hoy por intensificar el combate entre la izquierda y la derecha, sino por acudir en ayuda de la derecha clásica, que no se está entendiendo correctamente a sí misma”. Esta frase desvela esa mitad que nuestro narcisismo tuerto a menudo no ve.
Las ideologías – Antonio Lamadrid
Políticamente, es cierto, la crisis democrática tiene menos que ver con la deserción de una sedicente izquierda verdadera que con la ausencia de una derecha conservadora civilizada. Ahora bien, si los humanos repetimos la historia no es porque no nos la sepamos de memoria, sino porque no la vivimos. Sabemos, sí, que los impulsos fascistas (llamémoslos así por abreviar) se imponen socialmente cuando las derechas clásicas, para defenderse de las izquierdas y creyendo poder recular después, acaban manteniendo relaciones incestuosas con los monstruos. La pregunta es: ¿de qué izquierdas se están defendiendo hoy nuestras derechas iliberales? Por mucho que agiten ese fantasma en sus arengas, ya no existen ni el socialismo ni el comunismo ni hay ninguna revolución en ciernes.
Alguna vez he dicho que los pobres se rebelan cuando no tienen nada que perder y los ricos cuando no tienen nada que ganar. Pues bien, creo que para el sector neoliberal de la economía capitalista la democracia misma, en su versión más “burguesa”, es hoy un obstáculo tan grande para sus intereses como otrora lo fuera el comunismo. Por eso la llaman “comunismo”. El fascismo es, sí, una revolución de ricos que ya no tienen nada que ganar. Pero, ¿por qué se suman también los pobres?
En un reciente artículo, Alberto Garzón se preocupaba con fundamento de que la ultraderecha interpele sobre todo a los más jóvenes, esa franja de edad comprendida entre los 18 y los 25 años. Hay que explorar ese malestar, tratar de entenderlo, ofrecerle algo más que un analgésico. “La izquierda”, dice, “debe trabajar para proporcionar a la mayoría social la certidumbre que anhela”. La cuestión es que Garzón, que señala con buen criterio “los límites de la política de gestos”, apunta a una explicación y una solución en clave estrictamente económica:
“Se trata de garantizar un programa de suficiencia que permita cubrir las necesidades mínimas (vivienda, empleo, alimentación) y que funcione, al mismo tiempo, como un programa social de anticuerpos contra el virus de la extrema derecha”.
Estoy de acuerdo, y ese “programa de suficiencia” debe ser adoptado sin dilación porque es, en sí mismo, justo. Ahora bien, mucho me temo que, rota la cuerda, también los efectos de la justicia social son electoralmente muy limitados.
En la vuelta del fascismo, ¿no se oculta un misterio que aún no hemos resuelto? Quiero decir: no es que la “política de gestos” no funcione. Lo que tenemos que averiguar es por qué nuestra política de gestos no funciona mientras que sí lo hace la de la ultraderecha, cuyo programa neoliberal es, al mismo tiempo, devastador.
Milei ha ganado blandiendo una motosierra; Ayuso, sosteniendo un vaso de cerveza. No creo que los jóvenes de hoy se sientan más privados de perspectivas económicas que, por ejemplo, los de 2011. No hay una relación mecánica entre el malestar económico y la amenazadora respuesta destropopulista.
Pensemos en el movimiento Juventud Sin Futuro, nacido en la estela de la grave crisis de 2008 y que, como su propio nombre indica, denunciaba las condiciones materiales de una juventud que se sentía abandonada por sus mayores. Pues bien, como sabemos, Juventud Sin Futuro fue uno de los manantiales que nutrió en 2011 el 15-M, esa protesta democrática respaldada por la mayoría social que dio lugar a Podemos y gracias a la cual —pensábamos entonces— los españoles quedaban vacunados frente a la ola reaccionaria que lamía las paredes de la UE.
Hoy comprendemos que el 15-M retrasó, pero no impidió la irrupción del tsunami. Podríamos decir que fue el fracaso de Podemos el que abrió las puertas a la avenida de agua que el 15-M había retenido momentáneamente. Podríamos decirlo. Podríamos añadir que ese fracaso era inevitable en las condiciones en las que se intentó el “asalto a los cielos”: un bipartidismo fosilizado y un neoliberalismo devastador. Podríamos también decirlo.
Da igual. La paradoja es que la ultraderecha avanza precisamente cuando el bipartidismo, al menos en su versión del 78, se revela irrecuperable y cuando, obligados por las circunstancias, tanto la UE como el Gobierno de Sánchez, tras el desafío de la pandemia, se desplazan tímidamente hacia la socialdemocracia. El PP se asimila a Vox; el PSOE gobierna a regañadientes en coalición con partidos situados a su izquierda. En cuanto a Europa, lo que Enric Juliana llama la “ampliación de la zona gris” nos anticipa, en vísperas de las elecciones europeas, una radicalización evidente del PPE, infiltrado por esa ultraderecha que Weber, Von der Leyen y Feijóo consideran “homologable”, y el retroceso de una izquierda incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera sobre Palestina y Ucrania.
Para medir todo lo que ha cambiado y todo lo que se repite desde el periodo de entreguerras del siglo pasado, basta pensar en el desequilibrio de esta nueva confrontación: la derecha, radicalizada, adquiere un impulso global “revolucionario”; la izquierda, enflaquecida, sostiene apenas un aliento reformista y democrático con el que la mayor parte de la población, europea y mundial, ya no engancha. Respecto de 1930, falta un polo revolucionario de izquierdas que no se puede crear desde la nada; aún más, una radicalización vacía del discurso izquierdista solo sirve hoy para movilizar aún más a la derecha y, como dice Innerarity, para debilitar aún más la democracia.
Daniel Innerarity: «Vivimos una democracia del odio, pero no significa que vayamos a una guerra civil»
Estoy totalmente de acuerdo, pues, con Innerarity en que el problema de Europa no es que falte una “verdadera izquierda” (huyamos, por favor, de las doctrinas “verdaderas”), sino una derecha democrática; y estoy de acuerdo con Garzón en que, sin ciertas medidas económicas y sociales, las mayorías sociales tenderán a ponerse en manos de payasos, caudillos y coachers trileros.
Los que insisten en la guerra cultural tienen razón; los que insisten en la necesidad de tomar medidas económicas también la tienen. Mi tesis, no muy estimulante, es que las izquierdas han perdido la guerra cultural y llegan demasiado tarde para dar la batalla económica (suponiendo que la quieran dar). No es fácil en este atolladero encontrar el botón salvífico. Veamos. Porque dispone de más medios de comunicación, de más youtubers millonarios y de mas bots en la Red, un bulo de la derecha será siempre más escuchado que una verdad —o sencillamente un desmentido— de las izquierdas. Pero no es esa la única razón:
El bulo neofascista resulta más creíble asimismo porque es más apetitoso, más agresivo, más incendiario; cada vez hay más gente cabreada que prefiere una mentira estimulante a una verdad banal.
Ese cabreo neurótico, espoleado y saciado en el mundo virtual, no se desactiva ya, me temo, con medidas económicas. Contiene, por un lado, una dimensión sacrificial que solo se satisface a la contra y mediante una especie de altruismo destructivo, como hemos podido ver en el caso de Milei en Argentina. Al mismo tiempo, ese cabreo ha germinado en un desierto antropológico neoliberal, asentado sobre un subsuelo humanamente común, en virtud del cual, si necesitamos encontrar un culpable al que reprochar lo que nos falta, no agradeceremos nunca, en cambio, y mucho menos con el voto, el hecho de que se nos devuelva aquello que consideramos un derecho inalienable.
Necesitamos nombrar un enemigo para el mal; el bien, en cambio, lo reputamos rutinario y merecido. Cuando nos sentimos abandonados, volcamos nuestra cólera en los sanitarios y los maestros, víctimas también ellos del neoliberalismo (o en los homosexuales, las mujeres y los inmigrantes), pero nos parece enteramente normal (porque en realidad lo es o debería serlo) tener un contrato fijo, un salario más alto y atención sanitaria normalizada.
En resumen: es perfectamente posible (y de hecho ocurre así) beneficiarse de los derechos sociales y laborales defendidos por las izquierdas y votar a las ultraderechas que nos los van a quitar. Milei nos ofrece una motosierra; Llados, una varita mágica.
La motosierra y la magia son señuelos irresistibles en tiempos de crisis.
Las izquierdas, que no pueden ofrecer revolución, que solo pueden proponer la defensa numantina de una democracia no muy lozana, llegan demasiado tarde para la transformación y demasiado blandas para la indignación.
Me temo que es ya demasiado tarde, sí, para aspirar a otra cosa que a frenar a la ultraderecha; y me temo que, de algún modo, solo se la puede frenar provisionalmente y mediante discursos que retrasan y aseguran su victoria. Los discursos radicales le dan la razón. La homeopatía socialdemócrata desengancha a los votantes. ¿Qué hacer? Frenarla. Jugar con las bazas que tenemos para rebañar al menos un empate favorable: asustar al abstencionista de izquierdas, proteger socialmente al abstencionista estructural, convencer a las derechas sensatas de que la batalla por la democracia es una batalla común.
Por favor —por favor— que no sean necesarios otra vez 80 millones de muertos para que volvamos a apetecer un poco de democracia, un poco de libertad civil y un poco de justicia social.
Fuente: El País (España)